Hace tres años que vengo atesorando anécdotas romanas, imágenes que me sorprendieron, me apasionaron, me llenaron la boca de carcajadas y los ojos de lágrimas. Las razones por las que amo Roma.
1. La divina comedia. Cielo e infierno, circo y Edén, Roma es un universo paralelo en el que la hecatombe y la gloria están a un sólo paso de distancia, donde las contradicciones no son más que deliciosos condimentos que llenan de sabor la existencia. Una ciudad insólita en donde un sinsentido es lo más sensato que puede encontrarse, donde gritos, carcajadas y parolaccie se intercalan como acordes celestiales de una melodía profana. Caminando por sus calles, es muy probable quedar atónito ante los gritos y gestos de dos automovilistas que han chocado, y verlos dos horas más tarde sentados amigablemente, tomando un café en un bar. Es que muchas veces Roma se parece a un circo, y sus personajes, a la más deliciosa mixtura entre lo bizarro y lo enternecedor.
2. Sus personajes. Hace varios meses que refaccionan el metro, generando un caos de tránsito corpóreo que revoluciona los ánimos y calienta el humor matutino. Y en medio de todo ese caos subterráneo, del incesante atropello de gente que se agolpa para llegar al metro como si tuvieran que alcanzar el último vagón antes del apocalipsis, en medio del mareo de flechas y atajos, un guardia de ojos redondos como huevos y chaleco tan anaranjado como su piel saluda a los transeúntes con ironía y parsimonia: les recomienda qué pasta hacer este mediodía, cómo abrigarse para mañana, o qué zapatos ponerse con ese tapado. La gente que pasa, impávida, parece muchas veces no notarlo, pero muchos otros le responden con toda naturalidad siguiendo esta conversación sin sentido y sin fín.
Sólo en Roma puede encontrarse un monje pelirrojo recorriendo la avenida de la Conciliación en rollerskates, con su túnica negra y mochila estilo escolar. Sólo en Roma puede verse una monja tocando insistentemente la bocina de un auto compacto, o escribiendo un mensaje de texto mientras con la otra mano sostiene un helado de chocolate. Sólo en Roma puede uno toparse con un gladiador sentado a tu lado en el autobús, recitando frases incomprensibles de victorias y laureles mientras seca el sudor de su frente.
3. Sus rumores. Si el centro de la ciudad parece un carrusel de autos y motonetas que fingen no saber adónde van, basta sólo adentrarse en alguna de sus callecitas laterales, allí donde solo las sábanas transitan de ventana en ventana, para sentir el melodioso chorrito de alguna fontana. Ahí, tan cerca y tan lejos del tráfico estridente, comienza a colarse el sigiloso zumbido de las Vespa que se pasean por las calles empedradas y el rechiflar de las miles de tacitas que se chocan en los bares de cada esquina mientras los romanos, de traje o de bata, toman de un sorbido el pequeñísimo espresso.
4. El “romanaccio”. Sara habla, pero parece que estuviera recitando. Cuenta historias cotidianas, anécdotas banales y yo, mientras la escucho, creo ver en sus manos la varita con la que guía la melodía de su poesía. Es que si se quiere disfrutar de Roma, no se puede prescindir de los romanos. Hay que gozar de su teatralidad expresiva, de su inefable razonamiento, de la cadenciosa melodía en su hablar. Y sobre todo, hay que gozar de su lenguaje. Visceral e insólito, el romano parece no conocer término medio, puede pasar de la catástrofe al idilio sólo con una palabra. “Allucinante”, “mítico”, o “stratosférico” no son más que vocablos cotidianos que emergen en una conversación de metro. Pero nada serían sus palabras sin la gracia inefable de sus gestos, que estiran las palabras y luego las cortan, que intrigan con su cadencia y las dejan caer de un zarpazo.
5. Besos de película. “¿Que si es cierto que Roma es la ciudad más romántica del mundo? Basta sólo leer su nombre al revés, Vale”, me dijo una vez mi amigo Gabriele. Y no se equivoca. No es precisamente por esa aura dorada que se recuesta sobre sus cúpulas curvilíneas, ni por su perfecta combinación entre lo sagrado y lo irreverente, ni tampoco por la melodía que se siente en el murmullo de sus fontanas. La razón es otra. La gente en roma se besa de manera diferente, nunca ví gente besarse como aquí. Pareciera que la ciudad despertara en las parejas una pasión cinematográfica. Una noche me paseaba por Piazza Navona, y me topé con una imagen simplemente perfecta. Ella, alta, de mediana edad; su pollera negra de cintura a rodillas y su camisa blanca bien estirada. La silueta de sus tacos altos quedaba delineada por la luz tenue que llegaba desde la fuente que estaba en el medio de la plaza. Él, también de mediana edad, alto, morocho y de traje oscuro, rodeaba su cintura con los brazos. Ambos de pie, al lado de otra fuente berniniana, sobre aquellos adoquines que reflejaban el paso veloz de la lluvia nocturna. No creo que ninguna foto pudiera reflejar la magia de esa escena.
6. Insultos bíblicos. Insultar en Roma no es cosa de incultos. Entre las palabrotas más comunes quizá la más cómica sea “porca Troya”, insulto que alude a la leyenda de Troya, según la cual Helena, esposa del rey Menelao, traicionó a su marido con el príncipe troyando Paris y escapó con él. Me ocurrió también escuchar, con gran sorpresa y una carcajada, “Putana Eva”, aludiendo a la primera mujer, quien habría tentado a Adán a cometer el pecado original. Y uno a quien probablemente nosotros, latinoamericanos, insultaríamos también: “Managgia Cristóforo Colombo” (cuyo nombre traducido no es nada más ni nada menos que Cristóbal Colón). Entre los más insólitos, también los animales se llevan las peores: una vez escuché “porca di quella vacca maiala” (‘puerca aquella vaca cerda’).
7. Las mañanas. Las mañanas en Roma despiertan las más insólitas maravillas. Cada barrio tiene su ritual, su gallito cantor y su aroma. Viviendo en Piazza Bologna, una mañana desperté con el cadencioso cantar de un acordeón al ritmo de “bésame mucho”. Dos hombres bajitos, panzones, remataban su atuendo con sombreros grises y cantaban hacia las ventanas en lo alto mientras gritaban “auguri a tutti”. Se paseaban de patio en patio recogiendo la gracia de ancianas y amas de casa, que asomaban narices y batones entre las añejas persianas. Otra mañana, en el corazón del centro histórico, me despertaron las campanas de una iglesia del Rione Monti entonando, literalmente, una canción. Era la canción de una película, no recuerdo cuál exactamente, pero sólo le faltaba la voz. También lo hicieron al día siguiente, y todos los días que le siguieron cantaron canciones diferentes, mientras un denso aroma a café y “cornetto” se escurría lentamente a través de la ventana.
8. Los sanpietrini. Quién sabe de dónde provendrán esos adoquines tersos y gigantes que agrietan las callecitas del centro. Quién sabe quién les habrá dado ese gracioso nombre, que combina el sonido de la “pietra” con el carácter sacro que impregna la ciudad elegida por San Pedro. Son su marca registrada e indeleble, el desafío de la mujer italiana que no le teme a los tacos aguja, el espejo misterioso en las noches de lluvia, el laberinto de grietas perdidas, la matriz que dibuja todos los caminos que conducen a Roma.
9. Su gloria decadente. Frente a la Piazza della Rotonda, a un costado del milenario Pantheon, las ventanitas se achican y se estiran formando una hilera celeste, torcida e imperfecta. Pareciera que se estuviesen cayendo encima de las mesitas cuadriculadas que miran a la fontana que se erige en el centro de la plaza. A veces, mirando los edificios la rodean, me pregunto cómo algo tan decrépito y decadente puede ser tan bello. Muros naranjas perforados por ventanas asimétricas, las enredaderas retorciéndose entre la piedra colorada, y miles de imágenes sacras, viejas y descoloridas azarosamente despuntando en cada esquina. Roma tiene ese color añejo que rememora el pasado recóndito, esa combinación perfecta de mármol blanco y piedra erosionada, esa paleta rojiza de colores que pintan grietas dignas del renacimiento.
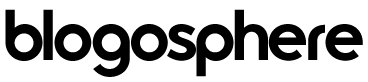
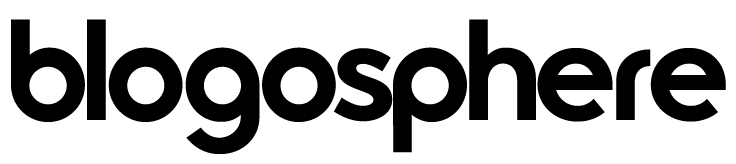

















Leave a Reply