Por unas horas desee ser una niña, y haber nacido en Italia, y haber estado el domingo 14 de febrero en San Gimignano. Pero conviene empezar desde el principio. Me levanté a las cinco de la mañana, casi sin poder despegarme de la almohada, y con la ayuda de un fuerte capuccino partí hacia la estación Tiburtina.
El cielo, sombrío, esperaba vestido de negro el amanecer. Saqué mi libro anaranajado, lo abrí y me perdí en las diez variaciones sobre el tema de Venezia que propone Semi (“el tema”, así lo llama, es el inexorable destino de la isla, condenada a perecer en algún momento), hasta que un atisbo de luz me hizo levantar la vista.
El negro poco a poco se iba diluyendo hacia un azul profundo y comenzaba a pintar las colinas. Era un espectáculo único: la niebla delineaba la silueta de las montañas, azules, y las esfumaba hasta que se perdían de vista. Poco a poco se enclarecían, adoptaban un color grisáceo a medida que se alejaban, y un contorno desteñido que se difuminaba hasta perderse. No hubo un amanecer, no hubo un sol que saliera de ninguna parte, ni una luz que devolviera el verde a las colinas. Simplemente el azul se tornó celeste.
El tren seguía su marcha, mientras yo admiraba las montañas celestes. Empezaron a aparecer pintitas blancas, dispersas, esporádicas. Las praderas parecían cubiertas de una helada, pero debía ser una helada muy fuerte para verse tan blanca. Hasta que por fin, el blanco se extendió, un blanco terso, esponjoso, curvilíneo, como el glacé que agregábamos a las casitas de oblea para decorar las tortas. Y yo que pensaba que no valdría la pena visitar la Toscana en invierno, cuando los viñedos y los olivos estuviesen secos, las flores ausentes, y el verde intenso de las colinas combatido por la helada. Pues no, el verde de las colinas era tan intenso como siempre, tan prolijo, y tan sedoso; sólo que esta vez, cubierto de nieve.
Llegué nueve horas después; no porque fuera tan lejos, sino porque el sueño me venciò durante el viaje y debí volver hacia atrás, para tomar una serie de colectivos y trenes que parecía no terminar.
Llegando al pueblo, se empezaban a ver los rascacielos. Pero no se trata de edificios, sino de altisimas torres medievales, costruidas como parte de la Fortaleza que protegía el burgo de las invasiones bárbaras. Bajé del colectivo. Un colorido cartel recibía a los visitantes, sobre el portal de ingreso al burgo: “Bienvenidos al carnaval”. (Un momento, una disgresión necesaria: Mientras estoy escribiendo, se empieza a colar en la habitación una melodía de acordeón al ritmo de “Bésame”. Son dos músicos, que ingresaron al patio interno del edificio, y tocan mirando hacia las ventanas y diciendo “Auguri a tutti”. Necesitaba agregarlo, casi no contengo el llanto). Pero volvemos a San Gimignano. En el ingreso, por una callecita que intuyo la principal, se veía estacionada una gran carroza de colores, gigante, encabezada por un simpático dragón multicolor.
Es que el carnaval en Italia no tiene que ver con el agua, las bombuchas, o las lentejuelas y las plumas. Es una fiesta para los niños, que se disfrazan de todo tipo de cosas y tiran confeti y espuma al primero que ven pasar. En el camino cuesta arriba, me detuve a comprar una porción de pizza “al taglio” en un localcito sobre esta suerte de avenida peatonal, que no tiene veredas ni autos sino portales ojivales uno tras otro, que dan paso a negocios típicos, cerámicas, y por su puesto, “gelaterias”.
Pero también allí me atrajo una melodía, que venía desde la entrada al pueblo. Apenas asomé la cabeza, una carroza de carnaval, liderada por un pequeño tractor y cargada de hombres inefablemente disfrazados de payasos, ingresaba al pueblo e invitaba a los visitantes a participar. La cita: la Piazzadel Duomo. Después de bailar unas canciones en medio de la calle, seguí camino, buscando el rincón perfecto, el detalle minucioso para la foto, hasta que empezaron a aparecer. Pequeñas tigresas, conejos, vaqueros, indiecitas y gladiadores se lanzaban al ataque cargados de municiones, tirando confetti a los turistas, que los miraban casi con envidia.
Detrás de ellos, las torres, las protagonistas de una historia fascinante que mantienen viva. Hoy quedan 15, pero calculan que durante su apogeo en el medioevo llegaron a 72, tantas como el nucleo de las familias pudientes, que exhibían a través de ellas su poderío económico. Finalmente, llegué a la piazza. Y es una verdadera fiesta. Rodeada de pórticos góticos, pequeños cafes y coronada por un aljibe de piedra, la plaza está colmada de Niños que juegan sobre una alfombra de papel picado y experimentan con la espuma.
Parece mágico, y no sería extraño que lo fuera, en un pueblo que debe su nombre a un milagro: cuenta la leyenda que durante las invasiones bárbaras del siglo V, el obispo modenense Gimignano salvó a la ciudad de la amenaza de Totila, apareciendo milagrosamente sobre los muros. Fue así como los habitantes de la antigua Silvia decideron llamarla San Gimignano, en gratitud a la protección del santo. Pero aquel esplendor que la envolvió durante la Edad Media se esfumó en el 300, cuando la peste se extendió sobre la colina y redujo a la población (que alcanzó a 13 mil habitantes) a sólo 3 mil.
A medida que va cayendo la tarde y las nubes grises comienzan a oscurecerse, los reductos se tornan sombríos y ahuyentan a los viajantes. Poco a poco las fábulas parecen cobrar vida, y las sombras susurran las historias que el tiempo fue hilando. Pero es hora de regresar, la noche se precipita y el frío se cuela por todas partes. Los papelitos de colores, dispersos sobre los adoquines, comienzan a bailar al ritmo del viento mientras una diminuta tigresa asoma sus ojos desde un cochecito.
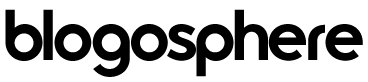
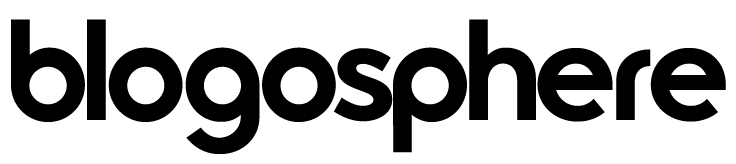









Leave a Reply