La atmósfera era tan pesada que rozaba el límite de lo insoportable. Mi breve recorrido hacia el trabajo el domingo se había tornado una travesía lenta e interminable entre bocinas estridentes y taxistas barados, enfurecidos por la falta de gasoil. Las calles hervían de ánimos caldeados y, para peor, los cortes diarios de luz dejaban a la ciudad sin electricidad o agua que pudiera apaciguar el tedioso calor desértico. Ni el cadencioso llamado a la plegaria de las mezquitas abstraía a su gente de la rabia generalizada. El gobierno de Mohamed Morsi parecía estar haciendo una broma de mal gusto, en el momento menos indicado.
Como barrida por una ráfaga de viento, la atmósfera cambió radicalmente tres días después. En vez de gritos, la gente intercambiaba banderas de auto en auto, y las ubicuas bocinas reemplazaron su melodía febril por un festivo concierto de aliento. La gente, de todas las religiones, clases sociales y lineamientos políticos marchaba festejando hacia la plaza Tahrir, mientras helicópteros militares desperdigaban banderas egipcias desde lo alto.
Eran millones. Desde caminonetas, en sillas de rueda, de traje y corbata, y hasta uniformados de policía marchando por las arterias que se enlazan en Tahrir. Más arriba, los edificios de cemento amarronado se teñían con los colores de la bandera, y en el pintoresco barrio de Mohandisin, algunas mujeres inauguraban la revolución del sillón en la vereda. Tenían todos en la mano un mismo elemento: la tarjeta roja, símbolo de la protesta y eslogan de una demanda simple y contundente: Irhal (que en árabe significa “vete”).
¿Qué pasó en aquel interín de tres días? Primero, la protesta masiva del 30 de junio, gestada durante semanas por la iniciativa juvenil Tamarod. Esta iniciativa logró cristalizar en una petición el agobio de 22 millones de egipcios que sienten que su revolución les ha sido secuestrada. 22 millones de personas que no se sienten representadas por un presidente que se ocupa de prohibir el ballet (por resaltar as formas femeninas) mientras desatiende las demandas populares de justicia social, democratización, y tolerancia religiosa. “Este no es mi país; Egipto nunca fue un país islámico. Egipto era el país en el que todas las religiones coexistían sin diferencia, el país el Islam moderado”, dice Louay Nasser, un jóven fotógrafo de El Cairo.
Luego llegó la intervención de las Fuerzas Armadas. Tamarod había dado al ex presidente Morsi un plazo de 48 horas para renunciar, o iniciaría una campaña de desobediencia civil. Un día más tarde, el general Abdel Fattah Al-Sisi emitió un ultimatum instando a Morsi a atender las demandas populares, y fue allí que las calles desbordaron en festejos. “¿Que si me preocupa un gobierno militar? Cuando la alternativa es un gobierno islamista radical, las preocupaciones son otras”, dice la joven empresaria Karine Kamel, mientras marcha alegremente hacia la plaza.
“Nosotros, que siempre estuvimos gobernados por militares, incluso Gamal Abdel Nasser, pensamos que la democracia era suficiente, pero ahora vemos que no”, dice otra joven manifestante.
Es diferente el aire que respira hoy El Cairo. La paz en las calles no está aún garantizada, ni tampoco la breve transición democrática que promete el ejército. Pero para la gente la victoria es otra, porque entienden aquello que tan claramente expresó el periodista egipcio Bassem Yussef: “la democracia no es ganar, sino ser escuchados”.
Este artículo fue publicado en La Voz del Interior el 5/07/2013.
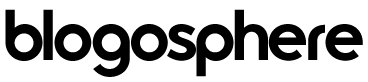
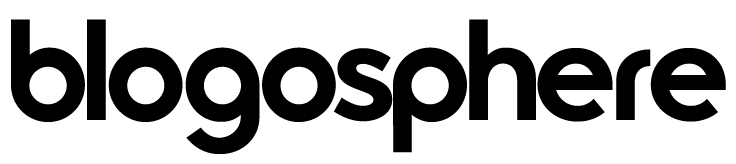

Leave a Reply