Un manto de silencio envuelve Berlín, como si el pasado la hubiese dejado muda. La historia y las cicatrices de la guerra, el holocausto y el comunismo se respiran en cada rincón y se cuelan por los poros, inundando el cuerpo de sensaciones contradictorias, pero imposibles de evadir.
Lo imaginaba varias veces más grande, quizá por el colosal peso simbólico que le otorgó la historia durante tantos años. Agrietado, desgastado y quebradizo, el muro aparece insignificante si se lo compara con cualquiera de los edificios que lo miran desde lo alto. Precisamente a ello se deben los recurrentes vacíos: a partir de los intentos de escape de gente que saltaba desde los edificios, con el auxilio de colchones, el gobierno de la República Democrática alemana ordenó demoler todos los edificios que rodeaban el muro.
En realidad, no había un muro sino dos, separados por un espacio denominado “la calle de la muerte” sembrado de minas, rodeado de perros de ataque y cercado por armas que garantizaban la muerte segura de quien intentara cruzar. Curiosamente, se habla de “cuatro generaciones” del muro, ya que mientras al inicio se trataba sencillamente de alambre de púa, la sofisticación de la opresión encontró nuevas formas e instaló un tubo de cemento en el extremo, que no permite aferrarse ni alcanzarlo.
Continuando el camino por Friedrickstrasse -una de las arterias de la Berlín comunista, que une el famoso Checkpoint Charlie con el boulevard Unter den Linden- me topé con un enorme espacio gris. No había ningún cartel que indicara de qué se trataba, pero la elocuencia de las formas y, una vez más, de los vacíos, era un evidente llamado a la memoria. 2711 bloques de cemento de distintas alturas, dispuestos simétricamente e inclinados aleatoriamente, se elevaban desdelos márgenes de la plazoleta hacia el centro, creando una suerte de pasillos entre ellos. Su creador, el arquitecto polaco Peter Eisenmann, decidió dejar el significado libre a la interpretación, activando una semiosis infinita (o bien, evidenciándola) que representa el componente más rico del memorial.
Es interesante ver cómo el Estado alemán aborda su pasado, a través de un juego entre palabra, vacio y espacio. Las eternas cicatrices que dejaron en la ciudad las guerras, el nazismo, el muro y el comunismo se tornan disyuntivas entre la memoria y la condena del pasado. En Bebel Platz, frente a la Universidad de Humboldt, una de las más importantes de Europa, se encuentra el memorial a una de las quemas de libros más importantes de la historia. Hoy, casi imperceptible sobre el suelo de la plaza, se recuesta una ventana de vidrio que se asoma sobre una biblioteca vacìa. Está nublado y debo agacharme un poco para lograr vencer el reflejo, pero pueden distinguirse en lo profundo hileras de estantes blancos, todos vacíos.
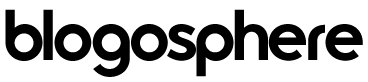
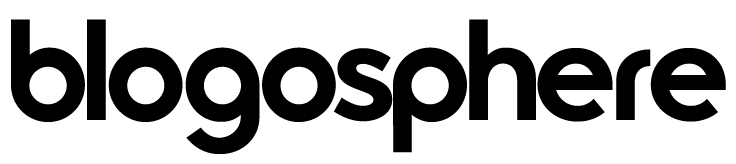











Leave a Reply