Me dijeron muchas veces que ciudades románticas como Verona o Venecia no deben visitarse si no es con la compañía de un enamorado. Pues bien, yo no estoy de acuerdo. ¿Acaso hay algo más lindo que dejarse enamorar por una ciudad? ¿Hay algo más halagador que dejarse cortejar por sus puentes, caer ante la seducción de su silueta lánguida, o perderse encantada por la musicalidad de sus calles?
Tanto a Verona como a Venecia viajé sola. Y esa soledad me permite establecer otra relación con la ciudad y con todo lo que me rodea. Una especie de romance. Me permite saborear cada rincón con la mirada, degustar la melodía que se lee en el acento de su gente, dejarme perder en el sendero que dibujan sus rumores, e intentar descifrar en sus muros y en sus símbolos, la leyenda que la ciudad narra en silencio a su gente.
A Verona llegué bajo el encanto de las palabras de Shakespeare, con su Romeo y Julieta bajo el brazo. Y lo primero que noté, mientras me perdía buscando el hostel, es la cantidad de balcones que tiene la ciudad. Algunos de piedra, otros imbrincados en ribetes de hierro, algunos empapados bajo el abrazo de una enredadera. ¿Cómo no va a ser ésta la ciudad de Romeo y Julieta? ¿Habrá visto Shakespeare estos balcones? ¿Habrá estado él alguna vez acá?
Pedí ayuda a una pareja de ancianos que caminaba de la mano a la rivera del río Adige para encontrar el camino. La señora, de cabello gris y largo, señalaba hacia arriba, pero tuve que preguntarle dos veces porque no lo podía creer. Era una especie de castillo, una Villa del siglo XIV que se encontraba en lo alto de la única colina que se asoma sobre la ciudad.
La puerta del hostel era un pórtico de hierro macizo con puntas de ladrillo amarillo y rojo. Era una especie de invitación a entrar en un mundo de fábula. Hice el check-in y empecé a subir las escaleras de este palacio inmenso y completamente vacío, mientras un tímido rayo de luz se inmiscuía por la ventana y borraba las gotas de lluvia desperdigadas en el suelo. Un gató imitó mis pasos y comenzó a seguirme por el enorme caracol de escaleras antiguas. Apoyé mi valija y, al abrir la ventana, la imagen me golpeó casi como una ráfaga de viento.
Verona deslizaba su silueta tímida y delicada mientras las primeras luces de la primavera secaban la melancolía del invierno. Desde atrás de la muralla rayada, roja y amarilla, algunos campaniles de ladrillo se alzaban desde residencias rosadas, salmón y celeste con tejados color terracota. El trazo dibujado por el Adige, suave y sinuoso, recorría el centro de la ciudad acariciándola como una canción de cuna y la sumergía en un estado de dulce somnolencia. El gato se subió a una de las camas y se recostó sobre la frazada verde, por debajo del haz de luz que se cuela desde la ventana. Entonces, me decido y salgo a caminar.
Empiezo a buscar el balcón de Julieta, pero en el camino se aparecen tantos balcones, que comienzo a imaginar que en realidad podría ser cualquiera de ellos. Es domingo y en las calles sólo vaga el silencio, interrumpido cada tanto por el sigilo de bicicletas y personajes improbables, ancianas con sombreros de paja y flores, y sacerdotes de túnica marrón con sandalias con medias.
Todo en esta ciudad señoril es sugerente y poético. Parece que el tiempo y el hablar de su gente se deslizaran con la suavidad escurridiza de la poesía. Hay algo en sus enredaderas, en el rosado de sus muros (el famoso “rosso di Verona”), en los arcos medievales de sus ventanas, y en sus ribetes renacentistas, que narra una historia urdida por el poder y la fantasía.
Llegando a la piazza dei Signori, una placa de mármol dibuja un curioso león con la boca abierta que dice: “Depositar aquí las denuncias anónimas por fraude”. Esas urnas comunes, llamadas “Bocca del leone” son un ejemplo elocuente de las tramas entretejidas por la rivalidad de familias señoriles, aquella misma rivalidad que probablemente separó a los Montesco y los Capuleto. Comienza a sentirse la brisa del atardecer, y me apuro para llegar a la casa de Julieta. La tarde está extrañamente pintada de gris oscuro por una capa de plomo que se extiende y se disuelve en la noche.
Un túnel se abre hacia la izquierda de la calle y, a pocos metros, el patio interno enciende sus primeras luces. En una ciudad coloreada por los ribetes de sus balcones, el balcón de Julieta me deja con gusto a poco. Pero quizá sea justamente la sencillez de ese patio, las grietas en sus muros y la sordidez de sus antorchas medievales que la envuelven de fantasía. ¿Habrá existido Julieta? y si nunca existió, ¿qué historia de amor prohibido inspiró a Shakespeare? ¿Cuántos Romeos y cuántas Julietas habrán padecido su romance en una ciudad tantas veces dividida?
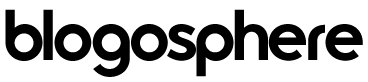
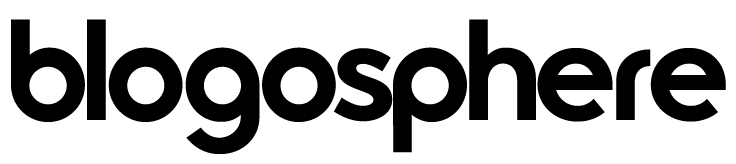










Leave a Reply