Creo que si tuviera que dibujar el Olimpo, lo imaginaría exactamente como la Acrópolis.Durante el día, despunta blanca y diáfana entre las miles de construcciones rectangulares, casi insípidas, de la moderna ciudad. Sólo dos templos se distinguen entre las ruinas; el Partenón y el Ereteo, pero es precisamente ese carácter desgastado y quebradizo lo que acentúa su aura sagrado. De alguna manera, ese carácter testimonia en sí mismo toda la historia de Grecia, de sus dioses, sus invasores, sus guerreros y sus cuidadanos.
El Partenón fue construido durante la Edad de Oro de Pericles para honrar a la diosa Atenea. Cuenta la leyenda que los atenienses solicitaron a los dioses un patrono para su ciudad-estado, desatando una lucha entre Poseidón y Atenea, que se disputaban el título. poseidón les dio entonces el mar, sin reparar en la inutilidad que implicaría el agua salada para el pueblo. Atenea, en cambio, sembró un olivo, que germinó precisamente en la cima de la Acrópolis como símbolo de fertilidad. Sin embargo, las ofrendas que los atenienses llevaron al templo finalizaron con la llegada del Imperio Romano, que transformó el Partenón en una iglesia y destruyó las esculturas sobre el friso, que ilustraban a los dioses paganos.

Con la invasión del Imperio Otomano en 1453, tras la destrucción de parte del templo, se construyó una mezquita árabe en su interior, hasta que una explosión lo destruyó por completo, ya que era utilizado como depósito de municiones.
Por la noche, el rostro de la Acrópolis cambia, aparece dorado y destella en cada templo con una luz brillante y genuina. Una noche decidí subir a la colina Likavittos, la más alta de la ciudad, que observa a la Acrópolis y el mar desde lo alto de su cima punteaguda. Salimos con un grupo de chicos en una noche calorosa y hùmeda. El pie del monte comienza todavìa entre las casas del barrio Kolonaki, uno de los màs exclusivos de la ciudad. La escalada comenzò con una serie de inacabables escalinatas pronunciadas que poco a poco nos dejaban sin aliento y empapados. El sudor nos cubrìa por todos lados, parecìa que una nube de humedad se hubiera posado sobre la ciudad esa noche. Tuvimos que parar para tomar aire en el camino, sentarme y reunir fuerzas para continuar cuesta arriba. De repente, las escalinatas dejaron paso a un sendero sinuoso y menos empinado, rodeado de pinos por entre los que se comenzaban a colar destellos lejanos desde la ciudad. Cada curva merecìa una pausa para asomarse entre los arboles y ver còmo poco a poco la ciudad se desnudaba ante nosotros. Estábamos casi llegando a la cima, cuando un policìa nos detuvo en el camino y nos dijo que no podìamos seguir.
Nos miramos, desesperados, desilusionados, agotados, transpirados. «Hay una persona muy importante en el restaurant que está en la cima, y no podemos permitir el acceso de nadie». Después de insistir, conversar y bromear, hipotetizamos que se trataba de algún diplomàtico israeliano. Al día siguiente logramos llegar a la cima para ver el sol caer sobre el Partenón. La niebla y el poderoso smog de una ciudad de cinco millones de habitantes hizo del atardecer una nube gris rosàcea, interrumpida por un sol naranja fluorescente que desaparecìa ràpidamente tras las montañas lejanas.
La noche se hizo esperar y mientras el cielo poco a poco oscurecía, comenzaron a encenderse pequeñas luces naranjas que dibujaban una cuadrícula perfecta. Sin que nos diéramos cuenta, el Partenòn de pronto de encendiò con un intenso resplandor, seguido de la entera Acròpolis, con sus colinas y sus ruinas. Hacia el sur, también se despertaron y el Estadio Olìmpico y el Templo de Zeus, con sus gigantescas columnas. Finalmente cayò la noche y un cielo lìmpido y oscuro invitò a la Acrópolis a lucir su esplendor.
Me acerqué a la Acrópolis por primera vez desde las callecitas de Plaka, el barrio tradicional que, con su entramado de callecitas de màrmol blanco y aberturas azules dibuja una atmòsfera plàcida y límpida. El barrio rodea la Acròpolis en uno de sus lados y la acaricia con sus calles empinadas y diminutas de piedra blanca, que burlan a los visitantes con sus escalinatas sin salida. Partí por esos mismos senderos cuesta arriba, probando mil y un caminos que terminaban en la nada. Fue como volver a la niñez, volver a las bùsquedas del tesoro a través de un laberinto blanco y puro, con intervalos que se transforman en improvisados miradores desde donde la ciudad despliega su simetrìa. Toparme una y otra vez con irrisorias puertas azules circundadas por hortensias, tùneles blancos cubiertos de enredaderas sòlo aumentaban mi ansiedad por llegar a la cima.
El atardecer ateniense no es rosado. Ni naranaja. Tampoco violeta. Tiene el color gris del smog, y una capa densa y húmeda que recubre el sol, que tímidamente desaparece en el horizonte. Y sin embargo, es uno de los atardeceres más hermosos que haya visto.
Me habían dicho que Atenas era una ciudad sucia y gris. Me hablaron de episodios de violencia, de monumentos decrépitos, y de una arquitectura mediocre. Y yo, en cambio, me encontré con la belleza de una ciudad blanca y radiante, de colinas verdes y calles de mármol que se entrelazan a los pies del Mediterráneo. Sin expectativas se viaja (y se vive) mejor…
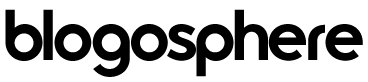
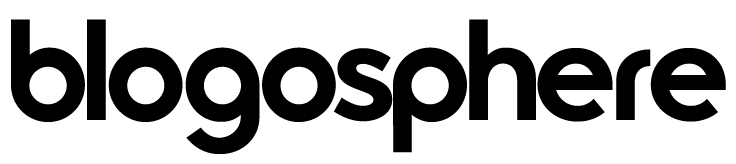





Leave a Reply