Son casi las nueve. El café helado y acuoso logró despabilarme un poco, pero tengo la extraña sensación de estar transitando las horas de un sueño. Hace un largo rato que la figura de Atenas se perdió de vista y sólo se ve el intenso mar cobalto. Hacia el Este, una cadena de montañas se esconde tras la niebla y, un poco más cerca, otro ferry avanza lentamente hacia las islas. Por alguna razón no puedo dejar de mirar el mar, no me puedo borrar la sonrisa de la cara. Quizá sea la sensación de estar a punto de cumplir un sueño, o la euforia que los últimos 30 días me dejaron en las venas, o simplemente alguna cualidad hipnotizante que el Egeo proyecta sobre mí.
Mucha gente aún duerme sobre los bancos que se recuestan sobre el deck del ferry; algunos leen, charlan, juegan a las damas, cuidan a sus perros, o se miman. Y algunos sólose quedan sentados sobre la baranda mirando el mar, como yo. Me acabo de dar vuelta y vi la primera de las islas asomarse, como una suerte de montaña que emergió desde el mar. El sol, a esta hora, juega con las sombras y dibuja arrugas en la colina, que levanta su panza a medida que el barco avanza. Eccolo. Un megáfono está anunciando algo en griego que no logro entender, pero probablemente sea la isla que apareció de repente.
El mar es de un azul intenso como el lapislázuli, pero el motor detrás del barco revuelve el agua y va dejando una larga estela turquesa que se entrelaza con la espuma. Su suave rugido cubre de a ratos el crujir de las chispitas de agua, que al caer reflejan un ínfimo arcoiris.
El sol se empieza a sentir con más fuerza mientras nos acercamos a la primer isla, sembrada por pequeñas casas blancas de ventanas azules. Desde arriba, pequeñas hormigas coloridas descienden del ferry y se desparraman, cada una con su valija, su sombrilla o su perro. Después de transitar por varias islas blancas, llegamos finalmente a Santorini, la m ás lejana de las Cicliades, que se extiende como una fina alfombra de nieve sobre lo alto de la tierra volcánica.
Santorini es, en realidad, la conjunción de tres islas. La más grande de ellas, Thira, es una medialuna montañosa que rodea el volcán Nea Kameni y cierra un óvalo casi perfecto con Thirasia, la isla más pequeña al Oeste. De repente, me convierto yotambién en una de aquellas pequeñas hormigas, apunto de chocarse contra los cientos de carteles que atraen turistas en el puerto. Ya no se ve la ciudad, que está varios metros más arriba, tras un camino zigzagueante de tierra sinuosa que se alza desde el puerto. Sólo llegaría a la playa varias horas después del atardecer, escoltada por una luna gigante que acariciaba con su gran mano plateada el manto sedoso y negro del mar Egeo. Nunca había visto un brillo tan terso sobre el mar.
El viento golpea con fuerza desde el cuadriciclo y aplaca el fuerte sol de agosto. Son las 10 de la mañana, y acabamos de salir a recorrer la isla junto a un azaroso grupo de gente que puso todas sus ganas y coraje sobre las ruedas. El mar desaparece cada tanto detrás de las colinas que se intercalan tras las curvas, pero deslumbra cada vez que reaparece en un intenso azul. Como gotitas salpicadas por el mar, cientos de cúpulas azules se desperdigan por elpaisaje y se repiten una y otra vez en cada poblado, hasta en los más pequeños. Muchas casas tienen en su puerta una réplica en miniatura de la iglesia, que colocan como ofrenda por alguna gracia concedida.Atravesamos la isla con idas y vueltas, entre playas rojas y negras, entre Kamari y las desoladas olas que se chocan contra sus costas. Después del mediodía llegamos a Thira para caminar por sus senderos y entre sus tiendas, para encontrarnos con una vista deslumbrante.
Oia nos esperaba al atardecer, con sus tersas cúpulas azules y sus molinos, con sus campanitas hacia el abismo y sus cuevas trogloditas. Nos detenemos, y por una callecita ingresamos al pueblo, dibujado por una hilera de calles que serpentean el abismo y descienden asomándose sobre el mar Egeo hasta bajar y mojar sus pies en él. He perdido mis lentes de sol y el paisaje blanco literalmente me encandila la vista. Enmarcado por dos hileras de construcciones blancas que se abren dando forma a una terraza natural, el mar reluce su azul intenso mientras se pasea entre las islas volcánicas.
Detrás, la silueta de Thira y su alfombra blanca se extienden hasta perderse y, más abajo, algunos barcos dibujan pequeñas ondas sobre la costa.Miro la escalera de casitas blancas enclavadas al borde de la caldera, sus puertas azules y sus ventanas verdes, los molinos que las vigilan desde lo alto. El difícil hablar de su estilo arquitectónico, si algo inspira es la idea de estar en un paraíso ajeno al mundo, como situado en un universo paralelo. Cuentan que las casas trogloditas, que se sumergen en la tierra volcánica y descubren las huellas que dejaron las erupciones del volcán, fueron construidas por los marineros que llegaban a la isla para sus familias.
Cuentan también que un terremoto sacudió el pueblo en 1956 y lo embarcó en una larga tarea de reconstrucción, que lo transformó en una joya blanca.Pero en una isla cuya belleza parece pintada desde el cielo, la historia más creíble probablemente sea la menos factible: dicen que fue aquí donde existió la Atlántida, aquella civilización perdida que fue tragada por el mar, según narraba Platón alrededor del 360 aC.
El sol comienza a esconderse detrás de los molinos, mientras una multitud lo espera en escalones y barandas. El mar, una vez más, parece un terso manto de seda que extiende su reflejo y dibuja un óvalo dorado. La luz comienza a cambiar y un telón dorado rosáceo se posa lentamente sobre las casas apiladas en el acantilado. Una fresca brisa marina se cuela entre la gente mientras el último rayo de sol se sumerge en el mar. Nos preparamos para el regreso, escoltados por una multitud de lucecitas diminutas que diseñan figuras a la distancia y, una vez más, pintan de otro color la isla.
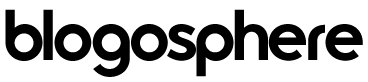
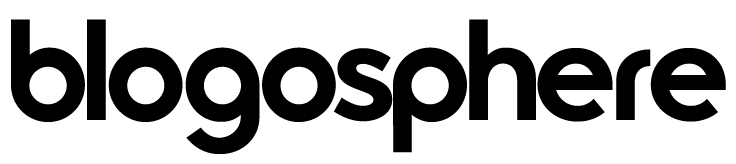









Leave a Reply