Estamos saliendo de Jerusalén y el atardecer dibuja una línea naranja fuego detrás de nosotros, reflejando a la vez la tristeza y el abatimiento que la ciudad deja en el alma. Divida entre una parte Este palestina (donde viven musulmanes y cristianos) y una parte Oeste israelí (en la que residen hebreos), la ciudad exude la fuerte tensión que permea la santidad de su tierra.
Pero mejor comencemos desde el principio. Empezamos la visita en el Monte de los Olivos, mencionado tantas veces en la Biblia como lugar desde el que Jesús frecuentemente predicaba. Abu Issa camina lento y habla despacito, combinado árabe, inglés e improvisadas mímicas para lograrnos entender. Tiene 60 años y un nombre difícil de pronunciar, Issa, que curiosamente en árabe significa Jesús.
“Jerusalén está cerca del cielo –dice apuntando el dedo índice hacia arriba- desde acá ascendió Jesús, y Muhammad lo hizo desde allá”, me dice señalando hacia el domo de la roca, una cúpula dorada situada en el Monte el Templo. Epicentro de la ciudad antigua que tras la división de Jerusalén pertenece al sector palestino, el monte alberga la mezquita de Al Aqsa y el muro de los lamentos hacia un lado. La vista es abrumadora. Blanco y diáfano, el monte está cubierto de olivos desperdigados en hilera, rodeados por un cementerio hebreo.
Bajando el monte, cruzamos la puerta del León y entramos a la ciudad antigua, la zona cerrada por viejas murallas en la que viven palestinos, tanto cristianos como musulmanes. Nos acercamos a la Vía Dolorosa, el camino que recorrió Jesús en el calvario hasta el lugar en donde fue crucificado. Es viernes y las calles están muy tranquilas. Es el día de la plegaria musulmana, entonces no hay escuelas para los niños y muchos comercios permanecen cerrados. “¿Y los cristianos?”, le pregunto. Dentro de la medina, hay un 30% de cristianos que conviven amigablemente, no se conciben de manera diferente, y hasta se casan entre ellos. “Mi padre tenía dos esposas”, me cuenta. “Una musulmana y una cristiana”, dice con extraña naturalidad.
Cruzamos la esquina y nos encontramos con tres soldados israelíes con metralletas M16, parados detrás de una valla. Hacemos unos pasos por los callejones, y nos encontramos con otros tres, vigilando el ingreso a una casa. Miro hacia arriba y veo cuatro grandes banderas israelitas. ¿Por qué esas banderas, si esta parte de la ciudad es palestina? pregunto. “Es una casa israelita”, dice Abu Issa.
Después de atravesar el Suq, llegamos a la iglesia del Santo Sepulcro, donde se cree que Jesús fue enterrado. Se me para el corazón. Llegó el momento que tanto esperaba, pienso. Pero mi expectativa se aplasta contra una realidad que, entre violencia simbólica y representación sesgada, poco tendría que ver con una experiencia religiosa. Entre filas y filas de turistas rusos alborotador por besar la piedra que habría recubierto la tumba de Jesús, logro tomar unas fotos y pensar por un minuto la importancia del lugar en donde estoy.
Saliendo de la iglesia, nos encaminamos a la cúpula de la roca (conocida en inglés como Dome of the rock), pero antes de llegar nos detienen nuevamente soldados israelíes. No me dejan pasar, pero uno de los soldados me despacha ofreciéndome tomar una foto de la cúpula. De nuevo los soldados con armas, son sus sonrisas socarronas mientras nos miran pasar.
Abu Issa me cuenta que su hijo, Issa esta en prision hace dos años, y en tres dias tiene el juicio. “Hay 450 niños encarcelados por tirar piedras a los policías. ¡Son niños!”, exclama, como si fuera necesaria alguna aclaración. Caminamos hacia la casa de su hija, que nos invitó a tomar un café, a través de viejas callecitas con casas de piedra. “Ellos quieren ocupar casas en esta zona como si fueran proprias, pero no pueden. Si yo le vendo mi casa a un judío, la comunidad me mata,” cuenta.
Esperamos en la puerta de la casa de su hija, pero nos hemos demorado tanto entre caminatas y charlas que ya no la encontramos. Mientras volvemos hacia el otro lado, leo en el portal de una casa: “Ahlan wa sahlan” (bienvenidos, en árabe). Antes de conocer a Abu Issa, a través de una ONG con la que trabajo, me comentaron que estuvo doce años preso en una cárcel israelita; pero Abu Issa parece no querer recordarlo. “Eran los tiempos de las luchas de izquierda por justicia social y nosotros también queríamos luchar contra la injusticia de la ocupación,” dice. Cuentan que un día, mientras fue a un mecánico a arreglar su auto, escuchó hablar a un hombre cuya voz reconoció. Había sido su torturador durante aquellos años oscuros que pasó en la prisión. Pero Abu Issa no dijo nada, y con un chiste hizo entender su pasado común.
Hemos salido de las murallas y llegamos a la famosa puerta de Damasco, un murallón de piedra de aquitectura preciosa rodeado de puestos en donde vendedores ambulantes ofrencen cintos, bufandas, y toallas. Cruzando la calle, el rostro del Che Guevara, en el cartel de un café, llama la atención como ninguno.
Nos despedimos de Abu Issa antes de que caiga el sol, justo frente a la carcel israelita en donde se encuentra su hijo, acusado de haber tirado piedras a soldados israelíes. “En tres días sabré si lo dejan ir”, dice con entusiasmo.
Al salir de la ciudad, volvemos a pasar por el muro. No todos los palestinos pueden entrar; a muchos se les prohíbe el ingreso, impidiéndoles acceder a también a embajadas extranjeras (que se encuentran en la capital), como a Mahmoud*, que vive en Ramallah. “Vivir aquí significa mucha presión a diario; presión por todo lo que no podemos hacer; presión a cada paso que tenemos que dar,” me dice. Ramallah es la sede de gobierno Palestino, pero el parlamento, un gran edificio ubicado en la intersección de dos calles empinadas, está vacío. “Están todos en prisiones Israelitas,” me cuenta mi amigo Ramez mientras caminamos frente al edificio.
“Ya sea que vivas en Gaza o en Cisjordania, Palestina es una prisión a cielo abierto”, me dice la joven Lana durante un almuerzo en Ramallah. Nacida como refugiada en Yemen, Lana y sus padres pudieron regresar a la franja de Gaza después de los acuerdos de paz de Oslo, en 1993. Cineasta y camarógrafa apasionada, Lana consiguió una beca para estudiar en los Estados Unidos, pero la prohibición de viajar a Israel le impedía si quiera solicitar una Visa para viajar. Pero Lana no quiso dejar pasar la oportunidad, y viajó a Egipto para visitar en la embajada norteamericana en El Cairo. Era más fácil viajar por tierra a otro país, a través de una zona limítrofe militarizada, que hacerlo en la propia Jerusalén(ciudad que, segun las Naciones Unidas, pertenece en partes iguales a Israel y Palestina).
“El cruce de frontera tiene unos portales muy grandes que permanecen cerrados, y a veces hay que esperar semanas enteras hasta que los abren. Luego cruzas el desierto del Sinaí en taxi, que es muy peligroso”, cuenta Lana. “Todo aquel que sale de Gaza sabe que está poniendo su vida en peligro”.
Llegando a la frontera entre Palestina y Jordania, mientras espero el autobus, me encuentro un sacerdote Italiano. Está vestido con un galabeya (una especie de vestido) negro, tiene un sombrero curioso, una barba blanca larguísima y una cruz griega enorme colgando sobre la barriga. Él también vivió en Roma, y la ciudad de mis amores entreteje una conversación que se extiende durante todo el viaje. Lo llaman “Padre Giulio”, y pertenece a la iglesia ortodoxa Malekita, (que proviene de la palabra “Malek”, que en árabe quiere decir “Rey”). “Es una tradición cristiana cuya diferencia con el catolicismo es que preserva la tradicion arabé, con sus ritos”, me explica.
Conversamos sobre los proyectos, las actividades que hace en Jerusalén, donde vive, y la convivencia religiosa en una ciudad tan paradigmática y contradictoria. “¿Usted habla hebreo también? ¿Se hacen actividades de diálogo inter-religioso?” le pregunto, y en seguida percibo la ingenuidad de mis questionamientos.
“No, no hablo hebreo,” me dice, tajante. “El dialogo religioso se hace, pero afuera del país. Adentro, hay una ocupación. A nivel humano, no se puede crear diálogo. Nosotros, cristianos o musulmanes, primero que todo somos árabes. “Y entre musulmanes y cristianos, se hacen estas actividades?”, retruco. “Nosotros no hacemos proselitismo por una cuestion de respeto.En el árabe esta el cristiano y el musulmano juntos, desde el inicio; no puede vivir el uno sin el otro. Si morimos, morimos juntos. Eso es lo bello del arabismo,” dice con acento romano. Le pedí sacarle una foto, ya que quería ilustrar su vestimenta peculiar, sus gestos expresivos y ponerle un rostro a sus palabras. Pero una mirada fue suficiente para guardar la cámara.
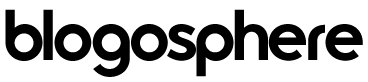
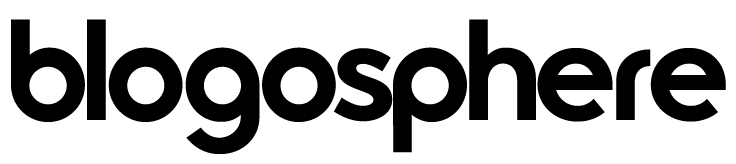










Leave a Reply